La discusión abierta sobre las políticas públicas que el
gobierno de la república ha impulsado a partir de la llegada y consolidación de
la corriente tecnócrata, primero, y neoconservadora, después, es el resultado
de una discusión añeja que vincula dos hechos históricos sin conexión temporal:
por un lado, la confrontación de los dos principales grupos de poder en
conflicto desde la lucha de independencia en el siglo XIX, en México; por el
otro, con la teorías gramsciana sobre el Estado y la Hegemonía.
En este ensayo intentaré realizar un análisis que demuestre
la época de transición que vive la sociedad mexicana en materia de educación a
partir del reconocimiento de esa función que Gramsci le atribuyó al Estado: la
de educar. Es decir, los conflictos que la sociedad mexicana vive son el
resultado del esfuerzo que hace la clase dominante, en uso del poder, y que
Gramsci llamaba la sociedad política, encaminado a convencer al resto de la
sociedad sobre una visión de país y, con ello, una ideología. Si ésta ideología
es o no buena, no es un tema que se aborde en este trabajo, como tampoco me
interesa hacer una valoración moral sobre el conflicto emanado del cambio iniciado
hace ya más de 24 años, cuando Miguel de la Madrid asume la presidencia de
México. Más bien, me centraré en el rol del profesor y en la influencia que
está ejerciendo lo que hoy se llama “modelo educativo” y las instituciones
particulares de educación.
Conflicto 1: Libre enseñanza o
libertad de cátedra
En la historia del México Independiente, la implementación
de la libertad de enseñanza está vinculada con la orientación política del
grupo que impulsaba un modelo de gobierno considerado liberal, burgués, de
libre mercado, que recogía la ideología europea sobre el deber ser del Estado
y, por ello, del país que en ese momento nacía. Sin embargo, las fuentes
históricas dejan ver que en la primera década de existencia de México, como país,
este grupo fue respaldado en materia educativa por su contrario como deja ver
Raúl Bolaños Martínez cuando reporta (Solana, et al. 18):
Sin
embargo ambos grupos coincidieron en la preocupación formal por la educación,
lo cual se manifestó en acciones de los liberales en algunos estados de la
república, o bien en la intervención de algunos de los miembros del partido
conservador, como las del ideólogo más destacado de ese partido, Lucas Alamán,
quien en la Memoria presentada al
Congreso el 7 de noviembre de 1823 declaraba: “Sin instrucción no puede haber
libertad, y la base de la igualdad política y social es la enseñanza elemental”
Sin embargo, al paso del tiempo, las contradicciones entre
las dos facciones políticas en pugna por el poder desarrollaron visiones
radicalmente contradictorias de lo que se deseaba como país y como modelo
político. Lo liberales que respaldaban la movilidad social porque como dice
Antonio Grasmci: “La clase burguesa se considera a sí misma como un organismo
en continuo movimiento capaz de absorber a toda la sociedad asimilándola a su
nivel cultural y económico.” Mientras que los
conservadores definieron su postura política intentando rescatar derechos y
privilegios de clases más cercanas a lo que es la sociedad feudal basada en el
linaje y la religión.
Este conflicto ideológico se acentuó conforme las posturas
intentaron imponer su ideología en el país. Como resultado de las luchas
internas y las contradicciones surgidas de ambas visiones, México pasó de una
visión liberal a conservadora de manera intermitente en periodos muy cortos de
tiempo, además se involucró en conflictos armados que distrajeron la
construcción de las instituciones. En materia educativa el rezago se hizo mayor
y destruyó los avances logrados durante la colonia.
La postura de los liberales-burgueses se impuso poco a
poco, especialmente a partir del triunfo de Juárez y la llamada
institucionalización de la república. Sin embargo, debe reconocerse que los
antecedentes de las políticas educativas de Juárez están en personajes como José
María Morelos y las personas que lo acompañaron cuando promulgó la Constitución de Apatzingán en 1814 que,
en su artículo 39 afirma: “La instrucción, como necesaria a todos los
ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder” Otro
personaje importante fue José María Luis Mora quien sentenció en 1824 (op. cit. 19). “Nada es más i portante
para el Estado que la instrucción de la juventud. Ella es la base sobre la cual
descansan las instituciones sociales” Y, por supuesto Valentín Gómez Farías
quien afirmó (ibid. 20): “La
instrucción del niño es la base de la ciudadanía y de la moral social”.
Como he dejado constancia, los liberales impulsaron la
libertad en la educación haciendo de ella parte inherente de su ideología, en
especial para formar ciudadanos. También en poco tiempo se dieron cuenta de que
al concebir el derecho a la educación, en ella descansaba el fomento de las
libertades que formaron parte de los principios “liberales” de la época y, con
ello, el riesgo de que la libre enseñanza permitiera el regreso de otras
“ciudadanías” y de otras “morales sociales”. De esta época es el nacimiento de
la obligación del Estado por ofrecer educación laica.
Gramsci afirma que el Estado implica la Hegemonía y para
ello, no sólo impone una serie de condicionamientos sociales sino que convence,
por eso, dice él en sus Cuadernos de la
cárcel: “La revolución producida por la clase burguesa en la concepción del
derecho y, por ende, en la función del Estado, consiste principalmente en la
voluntad de conformismo (y por consiguiente ética del derecho y del Estado).”, por lo que el Estado
utiliza dos mecanismos para hacer de la población una masa de personas acríticas:
la educación positiva a través de las instituciones escolares y la educación
represiva a través de la fuerza pública, llámese policía o ejército.
De esta manera, el sistema educativo se convierte en pieza
fundamental para imponer la ideología y consolidar la hegemonía del Estado. En
este sentido, si se considera que después de Juárez la ideología dominante fue
“liberal” pues los gobiernos posteriores fomentaron la libertad como uno de los
principios sociales más importantes, con acentuaciones positivistas, es
evidente que se creó eso que Gramsci identificó como la hegemonía de una clase
social. Se consolidó la escuela como célula a través de la cual se instruye al
ciudadano y se reproduce el control social.
En ese contexto y con la hegemonía del pensamiento liberal,
al paso de los años, las contradicciones económicas de la época y el desarrollo
de grupos que buscaban espacios políticos irrumpieron en el país derivando en
la primera revolución socialista del mundo que, además, no pretendía un país
fundamentado en las teorías Marxistas, por lo menos no en la primera década del
siglo XX. El resultado de la Revolución Mexicana en materia educativa es la
consolidación de un sistema burgués que impulsa la libertad de cátedra bajo una
filosofía que, en “teoría” contradice los principios burgueses pues le da al
Estado la responsabilidad de fomentarla, regularla, conducirla en búsqueda de
la igualdad, como fue concebida posteriormente en los sistemas políticos
marxistas.
Conflicto 2: La libertad de cátedra
y el control ideológico
La libertad de Cátedra le da un giro más burgués a la filosofía
presente en el sistema educativo pues centra en el individuo la responsabilidad
de educar. No es la escuela, sino el docente, maestro o catedrático, la
instancia encargada de educar positivamente al ciudadano como decían los
liberales mexicanos del siglo XIX.
En los sistemas marxistas, son las instituciones, entidades
abstractas, las responsables de educar sin coerción a la sociedad y mantener la
hegemonía del Estado, también a través del maestro, pero éste no tiene el
derecho a la cátedra libre, porque es a través del Estado como la comunidad o
la sociedad logra la igualdad para todos, además el Estado dicta lo que debe
ser instruido. En el caso mexicano, las contradicciones de un cambio social
vivido en un país que no pretendía poner en práctica los principios marxistas
dieron como resultado una nueva contradicción: libertad de cátedra en busca del
“bien común”.
La libertad de cátedra conlleva la formación del
catedrático. Un aspecto que los ideólogos del liberalismo mexicano no
plantearon pero que se acercaron a ella con una intención diferente, la de
formar al ciudadano y, por ende, mantener el control ideológico del Estado como
Louis Althusser señala al decir que para mantener la “reproducción de los
medios de producción” es una condición indispensable sostener el “sometimiento
ideológico” y para ello, los medios de comunicación y la escuela, entre otros,
son los instrumentos utilizados para lograr ese objetivo.
La ideología dominante a principios del siglo XX era
burguesa, con tintes positivistas, a la cual se le agregaron ideales
relacionados con la herencia prehispánica y colonial, sobrevivientes en un país
como México. A pesar del impulso del libre mercado, en México existían medios
de producción y condiciones sociales de tipo esclavista como lo demuestra la
existencia de las tiendas de raya en las haciendas o el reconocimiento que en
esos espacios debía promoverse la existencia de un maestro que impartiera
instrucción elemental. Por eso, al movimiento encabezado por Madero las
contradicciones sociales del país le impusieron demandas sociales. Madero
buscaba solamente el cambio de personas para mantener uno de los ideales
burgueses no consolidados en el sistema político mexicano: la democracia.
Así, en el seno de los derechos fundamentales del ciudadano
mexicano quedaron incluidas dos posturas contradictorias: el impulso de una
filosofía burguesa a través del individualismo representado por la libertad de
cátedra y el fomento de la igualdad social bajo el control del Estado, con un
sentido marxista.
El triunfo de los ideales revolucionarios, por ser
populares en el sentido de haber sido impulsados por el pueblo, propició que el
Estado permitiera que se formaran docentes con ideales socialistas y, por ello,
que en el sistema educativo mexicano esta ideología se convirtiera en la
dominante. El Estado mexicano impulsó, pues, una ideología socialista en un
sistema burgués durante la mayor parte del siglo XX.
Conflicto 3: La contrarevolución
Las contradicciones se acentuaron a finales del siglo XX
pues el modelo político mexicano sufrió los embates económicos que no supo
resolver. El Estado se inclinó por el sistema capitalista basado en el libre
mercado y en la disminución de las instituciones públicas que participan en el
sistema económico, como fue el proceso de privatización de bancos, iniciado por
Miguel de la Madrid durante su gestión y que ha llegado hasta nuestros días con
la reconversión del sentido de la propiedad en la tenencia de la tierra y de
los recursos naturales.
Para fortalecer el control ya no fueron suficientes, ni
mucho menos eficaces, los mecanismos de cooptación o los medios masivos de
comunicación que estaban sometidos a las personas que ejercían el poder
público. La ideología de tendencia social, descalificada como socialista,
emanada de los ideales de la Revolución Mexicana, sufrieron los embates de
nuevas tendencias y, en materia de educación, cobró importancia la libertad de
cátedra, pero con acentuación en el individuo y en las libertades, principios
básicos de la filosofía burguesa.
Así, aunque las teorías educativas contemporáneas centran
la atención en el estudiante, los contenidos están sometidos a que los
estudiantes sigan los patrones de conducta que el libre mercado demanda bajo
argumentos falaces de un desarrollo educativo promotor de mejores condiciones
de vida. En este sentido, el modelo de competencias, nacido en el seno de los
grupos económicos más poderosos a nivel mundial, hacen del docente un
facilitador, dicen, del “aprendizaje para la vida”, sometidos a las hegemonías
vigentes en cada contexto.
En el modelo político actual de México, en materia de
educación, el sistema se está ajustando en varios niveles: en el de las
instituciones a través de un esquema de escuelas “modelo” que han pasado de las
“escuelas de calidad” a las “escuelas de excelencia” con fundamento en un
cientifisismo tecnológico que fomenta el individualismo; a través de un cambio
de los objetivos pedagógicos de los planes y programas de estudios, así como en
el modelo educativo para fomentar trabajadores capaces de insertarse en las
variables del “mercado internacional”; y, en el papel del docente.
Cuando los medios masivos descalifican a los profesores que
luchan por sus derechos laborales no señalan que este segmento de la sociedad
fue formado en un marco de libertad de cátedra, bajo una ideología cercana al
socialismo, financiado por el Estado, a través de las normales de profesores y
de las universidades públicas. Y cuando nos presentan asesinatos de estudiantes
y otros delitos graves, tampoco presentan las contradicciones existentes en el
sistema educativo actual que vive, como en tiempos de Juárez, un cambio en las
políticas educativas. Hoy en día, el Estado busca que la educación fomente un
sistema político y económico que ha mostrado su obsolescencia al dificultar la
movilidad social, una de las grandes fortalezas de la burguesía. El problema de
fondo se manifiesta en una contradicción: mientras se impulsa la hegemonía de
los ideales burgueses y liberales, los hombres en ejercicio del poder público
practican el conservadurismo.
En México, no hay neoliberalismo, más bien se observa un
neocoservadurismo. El regreso de la religión en sus relaciones con el poder
civil, la presencia del ejército en las calles para mantener el orden y la
reelección en cargos y puestos públicos (como triste parodia del linaje
medieval), son los mejores ejemplos.
.jpg)
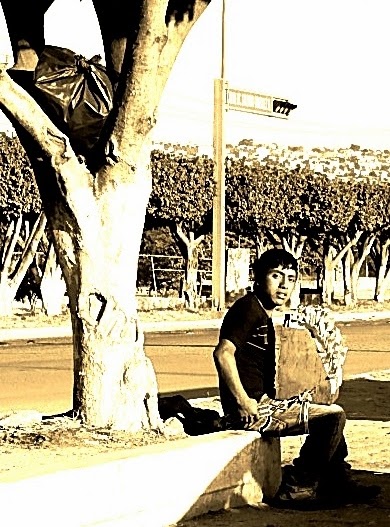



.jpg)